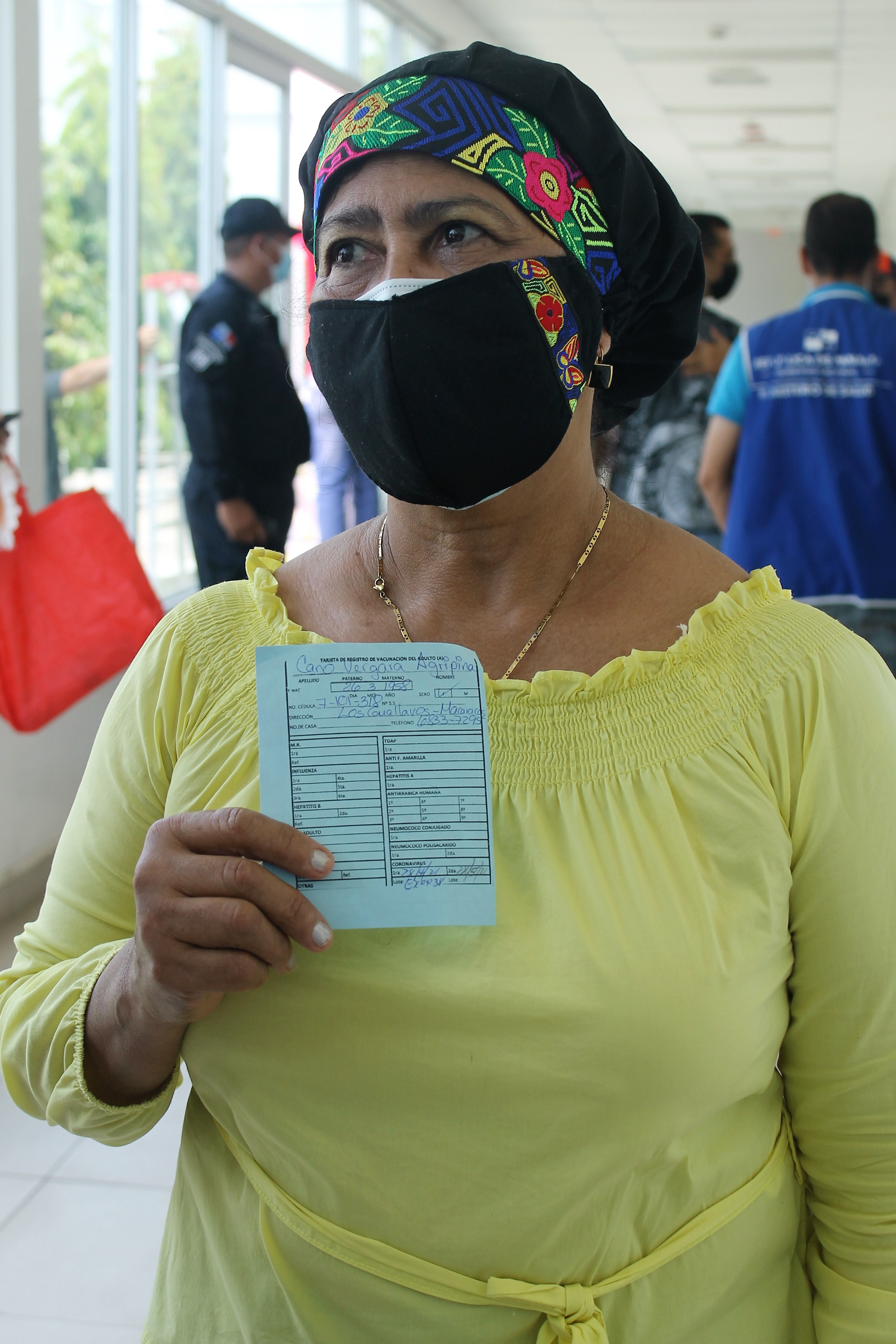¿Qué queda veinte años después del atentado más sangriento de la historia? En primer lugar, una inmensa sensación de pérdida. En aquellas terribles horas del 11 de septiembre de 2001, se truncó la vida de tres mil personas. Madres, padres, hijos y amigos fueron arrancados para siempre del abrazo de sus seres queridos. Vidas destrozadas por una locura asesina que hizo realidad algo hasta entonces inimaginable: convertir los aviones en misiles para sembrar la muerte y la destrucción. En los veinte años transcurridos desde aquella trágica mañana en la costa este de Estados Unidos, los jóvenes han crecido huérfanos y los padres siguen llorando a sus hijos que nunca volvieron a casa. Al repasar los nombres de las víctimas, lo que llama la atención, hoy como entonces, son las más de 70 nacionalidades a las que pertenecían. Fue un ataque, pues, a los Estados Unidos, pero al mismo tiempo al mundo, a toda la humanidad. Así se sintió en aquellas agitadas horas y quizás aún más en los días siguientes, a medida que la inmensa magnitud de la tragedia se hacía más evidente. Never Forget, “Nunca olvidar” es la admonición que destaca hoy en el Memorial de la Zona Cero. Dos palabras que se han repetido innumerables veces en los últimos veinte años para subrayar que la memoria no puede, no debe fallar cuando el dolor es tan grande.
Lo que también queda indeleble de ese día es el sentido del sacrificio, el testimonio de quienes dieron sus vidas para salvar las de otros. Impresiona pensar que una décima parte de las víctimas del 11 de septiembre fueron bomberos. En Nueva York, toda una generación de bomberos murió ese día. Encontraron la muerte salvando vidas. Subieron las escaleras de las Torres Gemelas mientras la gente bajaba desesperada. Sabían en lo que se metían, subiendo aquellas escaleras llenas de escombros y envueltas en humo, pero no se detuvieron. Sabían que solo su valor, solo su sacrificio podía salvar a los atrapados en los rascacielos destrozados por los aviones. Si la ya trágica cifra de muertos no adquirió una dimensión aún más catastrófica, fue gracias a ellos, a esos bomberos y otros rescatistas que encarnaron el poder del bien frente al mal desatado.
Un amargo legado del 11 de septiembre de 2001, y esto a nivel mundial, es la sensación de inseguridad y miedo con la que ahora estamos de alguna manera acostumbrados a vivir. A partir de ese día, tomar un avión ya no es “algo normal”. Por otra parte, los atentados terroristas de origen islamista, que siguieron al terrible de 2001 de Al Qaeda, han dado fuerza a los teóricos del “choque de civilizaciones”. En este periodo de veinte años, han crecido los movimientos xenófobos y antimigratorios, efecto colateral de una inestabilidad que estaba precisamente entre los objetivos de quienes llevaron el ataque al corazón de Estados Unidos. Por desgracia, como se ha puesto trágicamente de manifiesto en las últimas semanas en Afganistán, Estados Unidos y Occidente no han ofrecido una estrategia a la altura del desafío colosal que plantean los ideólogos del terrorismo global. Veinte años después de aquel 11 de septiembre, los talibanes -que habían dado refugio a Osama Bin Laden- vuelven a estar en el poder en Kabul y el Estado Islámico ha vuelto a golpear con un remake oscuro y, en muchos sentidos, surrealista. Por lo tanto, hoy hay muchos más interrogantes que nudos resueltos sobre el futuro, mientras que los costos de la reacción a esos terroríficos atentados, sobre todo en vidas humanas, son muy elevados.
¿Qué queda del 11 de septiembre? Veinte años después, aún recordamos el lema United We Stand, “Unidos permanecemos en pie”, que se convirtió, también visualmente a través de banderas y carteles izados en las calles de Manhattan, en la respuesta espontánea de los neoyorquinos al horror vivido el 11 de septiembre. Con los años, ese lema ha adquirido un significado cada vez más amplio y profundo. Permanecer juntos a pesar de los intentos de “derribar” nuestra humanidad común. Hoy, esa llamada a la unidad, a la “fraternidad humana” -como nos recuerda incansablemente el Papa Francisco- se convierte en la única “estrategia” ganadora. Es una estrategia que requiere previsión, valor y paciencia en la convicción, como subrayó Juan Pablo II inmediatamente después de los atentados, de que “aunque el poder de las tinieblas parezca prevalecer, el creyente sabe que el mal y la muerte no tienen la última palabra”.